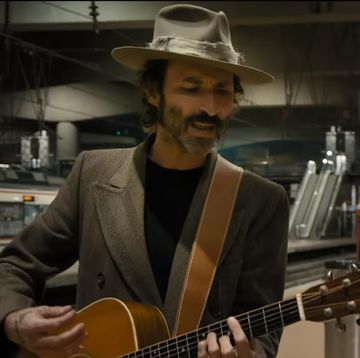Solo un dios del rock puede sentenciar “el rock’n’roll ha muerto”. David Bowie (Londres, 1947) era uno de esos dioses. Y así lo hizo. En 1975 pesaba 40 kilos, llevaba el pelo naranja y consumía unos cuantos gramos de cocaína diarios. Se alimentaba (si a eso se le puede llamar alimentarse) a base de leche y pimientos rojos. Nadie ha tenido nunca la piel más blanca que él y su mente, que era la de un genio, vivía a caballo entre la más absoluta de las paranoias y el delirio permanente. ¿Y lo más increíble? Que en esas condiciones compuso muchas de sus mejores canciones.
Rebobinemos un poco. En 1969 David Bowie, un londinense flacucho y raro, sacó un sencillito, así como el que no quiere la cosa, llamado Space Odity. Típico tema que hace cualquier chaval de 22 años... Sin embargo, no quería o no sabía sobrellevarse y se inventó conscientemente un personaje con el que se sintiera cómodo. Liberarse de uno mismo y ponerse una careta es un recurso habitual para poder vivir en sociedad. La diferencia es que la careta que suele elegir la gente no va con botas de plataforma hasta las ingles o kimonos avant-garde y pantalones inflados diseñados para mujeres por Kansai Yamamoto. El caso es que se sumergió en su primer alter ego: Ziggy Stardust. El glam rock ya tenía un rey.
Muchos creerán que esta tendencia de Bowie por adoptar personajes tenía simplemente un fin estético para llamar la atención. Nada más lejos de la realidad. Era mucho más complicado y retorcido que todo eso. Los personajes que adoptaba llevaban consigo una pesada carga psicológica que él sufría, y le resulta completamente imposible ceñirlos al escenario. Bowie fue Ziggy día y noche hasta que se convirtió en Alladin Sane (a lad insane, ‘un chico loco’). Como él mismo declaró, si no hubiera acabado con Ziggy, Ziggy habría acabado con él. Pero los años 70 fueron sus años dorados. Sus niveles de inspiración y composición rozaron lo inconcebible (como diría Vizzini en La princesa prometida): The man who sold the world (1970), Hunky Dory (1971), The Rise and fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars (1972), Alladin Sane y Pin Ups (1973), Diamond Dogs (1974) y Young Americans (1975). El ritmo era frenético. Componer, grabar y girar siete álbumes con esa calidad en cinco años debería ser objeto de estudio en Berkeley y demás universidades, aunque supongo que no lo es por el riesgo de que sus alumnos intenten emularle y acaben a dos metros bajo tierra. Nadie ha dicho que fuera fácil aguantar ese ritmo tóxico, psicológico y vital.
En enero de 1976, tras lanzar Station to Station, Bowie ya tenía preparado su siguiente personaje. Ya no quería seguir siendo un extravagante extraterrestre, ambiguo y distante. Tampoco estaba del todo a gusto con su segundo alter ego, Alladin Sane, que, según parece, era una extensión de Ziggy, algo más turbio y oscuro. Ahora, el dandi que todos los rockeros llevan dentro empezó a alzar la voz y tomó posesión de la mente y el cuerpo del inglés. Su cabeza estaba en plena ebullición y estuvo hospitalizado varias veces por sobredosis, se nutría de mitología, de visiones mesiánicas y de filosofía. Tiene sentido. En momentos desesperados, soluciones desesperadas. En momentos desquiciados, ideas desquiciadas. Estaba llegando la hora del flaco duque blanco, The Thin White Duke, “un tipo fascista y ario”, como se definía entonces él mismo.
Hacia la deshumanización
Como un niño de dos años que absorbe absolutamente todo lo que ocurre a su alrededor, Bowie hacía lo mismo. No se ciñó solo a lo musical. La moda, la arquitectura, el teatro y el arte también estaban dentro de sus intereses. Es el ejemplo viviente del “aprende lo que ya se ha hecho, cópialo y mejóralo”. Su odisea particular le llevó desde el rock contundente al soul, al funky, a la música disco, y empezó a sentir la atracción de los ‘nuevos sonidos’, encarnados en ese momento por el krautrock. La experimentación musical hasta entonces estaba basada en un tema de estilos musicales y fueron los propios músicos los que, ‘jugando’, consiguieron descubrir y definir nuevos estilos. El mestizaje, la fusión, siempre la realizan músicos, individuos. La música es un lenguaje, los músicos conocen ese lenguaje, se encuentran, se conocen y se hablan. Pero esta vez, por primera vez en la historia de la música seguramente, los elementos de la ecuación ya no eran los instrumentos y los músicos. Entonces el campo inexplorado lo representaban los sintetizadores, es decir, las máquinas, y para un artista que se sentía más alienígena que humano, esta deshumanización de la música era demasiado atrayente como para dejarla pasar. Bowie estaba predestinado a andar caminos inexplorados. Estaba en el lugar y el momento adecuados. Parece natural que alguien inmerso en este proceso también adopte las teorías e ideas que políticamente deshumanizan y entienden la sociedad como un solo ente. Los totalitarismos aportan precisamente eso. La mayoría, el Pueblo, está por encima del individuo. El grupo es más que la persona. El Estado es lo importante, la identidad colectiva.
Estética nazi
A esto hay que sumarle la potentísima estética nazi. Los colores primarios blanco, negro y rojo y los diseños de uniformes de Hugo Boss son para Bowie inspiración pura. La idea de un dictador y el poder que ejerce sobre las masas con discursos incendiarios no se diferencia mucho de lo que hace un cantante desde el escenario. Él también era un dictador. Él también controlaba a las masas. Él decidía desde su superioridad cuánto y qué iba a dar a esa audiencia pasiva y maleable, a ese rebaño de ovejas que se tragaría sin rechistar cualquier cosa que él quisiera darle para comer. En el fondo Hitler y Bowie tenían un trabajo parecido. No eran tan distintos. “Necesitamos un dictador. Yo habría sido un gran dictador”, declaró. Bowie no fue la única rock’n’roll star que percibió el escenario como un juego de poder. Todos los grandes disfrutan de ese control. Jim Morrison, el Rey Lagarto, cuando tenía a la masa rendida elegía aterrorizarlos, infundirles miedo. En muchos de sus conciertos había gente llorando. Las letras y mensajes de Jimbo eran de difícil digestión para los hippies bienintencionados que estaban ‘de buen rollo’. Él no estaba en esa onda de paz y amor y cuando cantaba “Father? Yes, son. I want to kill you. Mother? Yes, son. I want to fuck you”, a los pobres seguidores del “paz y amor” se les complicaba su trip de ácido y los sumía en una espiral de violencia mental y música machacona que los dejaba hechos unos zorros. Lennon prefería entretenerse con los movimientos sincronizados y las fluctuaciones rápidas de la masa, muy parecidos a las bandadas de estorninos. Bowie lo disfrutaba por la simple y llana sensación de poder y fantaseaba imaginándose que él era un dictador y ellos su pueblo elegido.
En la gira Station to Station una de las paradas fue Berlín y Bowie supo que volvería para quedarse. La capital alemana, joya de una corona sin rey, había pasado de soñar con un imperio ario de mil años a despertar como los autores de algunas de las mayores atrocidades de la historia de la humanidad. Estaba partida por la mitad por un humillante muro, guardaba los secretos, leyendas y horrores de los años del nazismo y era diez veces más barata que Londres. Además, nadie le reconocía. Podía salir a la calle sin que le agobiara su propia legión de acérrimos fans y sin que los ciudadanos le miraran como al bicho raro que en ese momento era.
Las buenas malas lenguas aseguran que fue Romy Haag quién le terminó de convencer de que Berlín era el lugar donde debía estar. Un personaje hecho a su medida, y es que Romy era mucha Romy: travesti, melómana, guapa y dueña de una discoteca. Era imposible resistirse. Aún hoy en día la imagen de un travesti puede resultar chocante para muchos. Hace 40 años no quiero ni pensar el choque que suponía.
Entrada triunfal en Victoria Station
El comportamiento errático se vuelve constante y él se entrega a lo bizarro. Supongo que, como diría Jack Kerouack, lo importante cuando uno está “on the road” es no detenerse, la consigna es seguir en movimiento y para Bowie detenerse no debía de representar una opción factible dado el estilo de vida que manejaba. Un buen ejemplo fue la entrada triunfal que se marcó en Victoria Station: de pie en un Mercedes descapotable haciendo el saludo nazi.
La opinión pública inglesa se quedó completamente petrificada. Si una estrella de rock es por naturaleza incontrolable, lo de Bowie iba un paso más allá. Saltaron las alarmas, pero él decidió poner tierra de por medio. No estaba para tonterías. Primero recaló en Suiza en una bonita y bucólica casa. Aunque la idea era retirarse del mundanal ruido y de las tentaciones londinenses, su idílico retiro acabó convirtiéndose en su etapa de mayor consumo de drogas. Lo único que cambió es que se despertó el amante de la pintura y coleccionista de arte contemporáneo que también Bowie llevaba dentro. Las galerías de arte y los museos recibían su visita cada vez con más asiduidad e interés. Uno de sus museos favoritos era el Brücke berlinés, y fue aquí cuando empezó una afición que cultivaría toda su vida: coleccionar arte.
Pero David no quería mudarse solo. Su vida personal era un caos. Tenía peleas constantes con su mujer, Angie. Su lecho se convertía, allá donde iba, en una cama abierta donde seres de todo tipo, raza y condición eran invitados a ella, y la fragilidad de su cabeza empezó a ser alarmante. No dormía. Apenas comía. En esas condiciones lo de mudarse por su cuenta se podía convertir en su sentencia de muerte, así que llamó a uno de sus mejores amigos, un tipo discreto, tranquilo y responsable que responde al nombre de Iggy Pop, y le propuso instalarse juntos en Berlín Oeste. ¿Qué podría salir mal?
Las historias que circulan sobre estos años son alucinantes porque además sus protagonistas declararon muchas veces que no se acuerdan de casi nada, lo que hace que la leyenda crezca aún más. Bowie e Iggy se instalaron en un piso en Schöneberg. Iggy era el white trash americano por excelencia, un producto de autocaravana, actitud pura, descaro y provocación. Representaba el no future punky, el eterno carpe diem, el tipo que puede tumbarse a descansar en el filo de la navaja y dormir a pierna suelta roncando como un bebé. Era incombustible. Esos fueron los días en los que compuso Lust for Life y The Passenger, los temas por los que será recordado. Entre paseos nocturnos, encerronas, galerías de arte, cursos de pintura, interminables sesiones en los estudios Hansa y sexo anárquico, Bowie tuvo tiempo para visitar los lugares fetiche de los nazis, como el búnker de Hitler, donde acabó con su vida acompañado de Eva Brown y la familia Goebbels al completo. A la puerta de su casa empezaron a llegar extraños personajes que le intentaban vender objetos militares, estatuas, bronces y demás. En algún momento, reconoció que tenía cosas que habían pertenecido al mismísimo Heinrich Himmler, el más temido colaborador de Hitler y líder de la tristemente famosa SS. En esa época Bowie fue incluso detenido en una frontera del este de Europa por llevar encima objetos del Tercer Reich.
Aunque Bowie llegó con el motor a punto de gripar, tenía la lucidez suficiente para rodearse de las personas adecuadas para que la segunda mitad de los 70 no desmerecieran la primera mitad, casi inalcanzable. Los elegidos fueron Toni Visconti como productor y Brian Eno como músico de referencia. No fueron álbumes fáciles de masticar para el público en general. Eran experimentales, extraños, brutales. El propio artista definió estos tres discos, Low (1977), Heroes (1978) y Lodger (1979), como la “trilogía de Berlin” y fueron el broche final de una década irrepetible. Le dio tiempo a componer con Iggy The Idiot, su primer álbum en solitario. En este disco sale la primera versión de China Girl, que, por cierto, tiene una estrofa bastante explícita: “I stumble into town, just like a sacred cow, visions of swastikas in my head, plans for everyone”. Y de nuevo es una imagen, una visión, una idea. Aunque la versión de Bowie no apareció hasta el año 1983, fue compuesta con Iggy en 1977, es decir, en plena etapa berlinesa.
Adiós, alienación
A finales de 1979, David Bowie dio un nuevo giro de 180 grados tanto a su vida como a sus intereses e inspiraciones. La esponja ya no tenía qué absorber. Había vivido el sueño berlinés y salido contra todo pronóstico vivo de milagro. Se fue de Alemania con mucho más de lo que había llegado. Hubo cambios profundos en su manera de componer y quedarían reflejados en el resto de su carrera, como anuncio de lo que luego sería una constante. Letras e imágenes crípticas y extrañas apartadas del estilo narrativo que utilizó en sus anteriores discos. También en su vida y hábitos personales. Se separó de Angie y del consumo desproporcionado de cocaína. También parecía haber superado su etapa de alienación personal, de creación de personajes y su necesidad de convertirse en ellos. Ya no habría más alter ego, más dictadores ni alienígenas. David Bowie estaba preparado para ser David Bowie. El artista en eterno movimiento había puesto el broche final a una década, a su década.
Auf Wiedersehen, Herr Bowie!